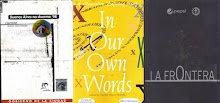Por supuesto -gracias Dash, una vez más- desde Cosecha Roja es casi impensable el género negro sin una buena escena del deporte de las piñas. Pero hay más. En el prólogo a Los lanzallamas, por ejemplo, Roberto Arlt define su fe literaria: hay que escr ibir en orgullosa soledad, libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. La elección de la imagen no es casual. Practicado por Hemingway, Castillo y el propio Arlt; seguido con devoción por Bukowski, Marechal, Maeterlinck, Cortazar, Mailer, Conan Doyle y tantos otros; el boxeo es -por condición trágica, por simbología y por otras razones más difíciles de aprehender- el deporte de la literatura.
ibir en orgullosa soledad, libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. La elección de la imagen no es casual. Practicado por Hemingway, Castillo y el propio Arlt; seguido con devoción por Bukowski, Marechal, Maeterlinck, Cortazar, Mailer, Conan Doyle y tantos otros; el boxeo es -por condición trágica, por simbología y por otras razones más difíciles de aprehender- el deporte de la literatura.
La Batalla de Manila
Son negros, norteamericanos, ex medalla de oro de los juegos olímpicos, bravucones y orgullosos. Tienen en común el talento, el coraje y la velocidad endemoniada en las manos. Saben bien, desde hace tiempo, que el Otro es el gran obstáculo a superar y se enfrentaran tres veces. Uno llama a su oponente mono feo; éste le responde donde más le duele a un convertido al Islam: lo llama por su nombre occidental, Clay.
Muhamad Alí, antes conocido como Cassius Clay, es un negro claro, alto, bonito, de brazos largos, un jab profundo y prácticamente infranqueable, tiene en su juego de piernas y en su asombrosa capacidad para lanzar combinaciones de golpes los argumentos para ganar por demolición. Un golpe y otro y otro, ninguno de nocaut por si mismo, pero precisos, filosos. Su poesía lo define: flota como una mariposa, pica como una avispa, dice.
Joe Smoking Frazier, (de quien el Papa Juan Pablo II dirá después que era un boxeador mediocre, lo que habla a las claras de su talento: la Iglesias Católica, se sabe, se equivoca siempre) es negro como la noche cerrada, tiene una cara que parece tallada en algarrobo, es bajo para peso pesado y usa, por lo tanto, guardia cruzada y pasos laterales para acortar la distancia, lo que lo lleva a pelear empujando siempre hacia delante, bajo la guardia de sus rivales. Él no opera por demolición, no hay golpes de tanteo en su boxeo, cada uno tenía intención asesina, su principal arma es el gancho de izquierda. Un ejemplo de su poética: no quiero dejar nocaut a mi adversario; quiero dar un golpe, retroceder y comprobar cuanto duele: es su corazón lo que busco, dice.
Hubiesen sido grandes de cualquier manera, que se hayan enfrentado los transformó en los más grandes. Alguien definió esas peleas como combates entre un mandril y un leopardo.
 Ahora estamos en la tercera (habían ganado una cada uno), en octubre de 1975, la Batalla de Manila. Probablemente la pelea más excitante de toda la historia del boxeo.
Ahora estamos en la tercera (habían ganado una cada uno), en octubre de 1975, la Batalla de Manila. Probablemente la pelea más excitante de toda la historia del boxeo.
Pasaron 14 rounds devastadores, los dos están muy golpeados –Alí casi sin piernas ni aire, Frazier con los dos ojos totalmente cerrados y su rostro transformado en una mascara de espanto- ya dejaron lo mejor de sí y un poco más, cuando el gong los manda sus rincones para el descanso antes del ultimo round.
Se sientan en los banquitos y hablan.
Alí respira pesadamente y dice que no puede más, que se rinde, que eso es todo.
Smoking Joe, los ojos cerrados, trata de adivinar donde está su entrenador, que le moja el rostro y dice: faltan sólo tres minutos, lo tengo.
Angelo Dundee, entrenador de Alí, reclama un esfuerzo más: sólo te pido que te pongas de pie, dice.
Eddie Futch, entrenador de Frazier le dice que todo terminó, que no lo va a dejar salir, que esos tres últimos minutos pueden matarlo, que igual están perdiendo por puntos y que ya nada va a cambiar lo hizo hasta ahí: entraste para siempre en la historia del boxeo, muchacho, entraron juntos, nadie puede dar tanto como que diste esta noche, dice.
No puedo, contesta Alí.
Dejame salir, por favor, ruega tras las lágrimas que escapan de los ojos cerrados Frazier.
Sólo te pido que te pongas de pie, dice Dundee.
Terminó, Joe, terminó, dice Futch.
La suerte está echada.
Smoking Joe, la mano de Futch en su pecho, se queda sentado; Alí, la mano de Dundee en su espalda, se para con sus últimas fuerzas y al ver que Frazier no sale intenta levantar los brazos. Y se derrumba. El derrotado llora en un rincón; en el otro el vencedor, tirado en el suelo, susurra gracias a Dios esto terminó, Joe, somos libres.
Sus nombres estarán por siempre indisolublemente unidos.
El ciego y el niño
Todos tenemos un abuelo, me dice Cristian, la historia de un abuelo. Nadie de nuestra generación tendría que tener una crisis de escritor con las historias de nuestros abuelos.
Levantamos la mano y pedimos más Fernet.
Me cuenta del suyo. Estaba casi ciego y sin embargo no se le escapaba casi nada, dice. Era cuidador del gimnasio del Luna. El Ciego Quiroga, evoca Cristian, todos lo conocían.
Es junio del año más oscuro de la década del 70. Cuando la anécdota sucede estamos en los días previos al enfrentamiento, que unificará el título de los medianos, entre Rodrigo Rocky Valdez y Carlos Monzón, el mejor boxeador argentino y, por esos días, pareja de la fantasía sexual de todos, Susana la Mary Giménez. El gimnasio del Luna, por lo tanto, es un hervidero de admiradores, buscas y cholulos.
El Ciego Quiroga escucha la vocecita del nene que trata de pasar al gimnasio, ve apenas el contorno de la silueta, el verde de la campera y el resplandor rubio del pelo que intuye con flequillo; puede tener, calcula Quiroga, cuatro o cinco años.
Usted, le dice, a dónde va.
El nene de flequillo rubio y campera verde dice que tiene que entrar, que adentro está su papá. No hay duda en su voz.
Y quién es su papá, si se puede saber, pregunta divertido Quiroga.
Ahora duda, el nene, piensa que el Ciego debe conocer al hijo de campeonísimo Carlos Monzón. Opta entonces, por hablar del otro.
De Valdez, dice.
Qué Valdez, repregunta el Ciego. Piensa hasta dónde llegará ese niño. Se imagina que el verdadero padre estará afuera, esperándolo mientras el nene trata de colarse a ver de cerca a sus héroes y recuerda a su propio padre con ternura.
Rocky, contesta el nene, segurísimo.
No Rodrigo, Rocky.
El Ciego Quiroga entonces lo deja pasar riendo. Y se queda pensando qué no será capaz de inventar de grande este nene que con cuatro o cinco años dice con total convicción, acento porteño y flequillo rubio, que es el hijo de un boxeador colombiano y negro, del que ni siquiera sabe el nombre de pila.
El Huracán
¿Por dónde se empieza a contar una historia que fue contada tantas veces, una historia que fue canción, libro, dedicatoria, película?
Quizá haya que contar lo que pasó antes y después. Caminar alrededor de la historia. Por los lados. Como quien trata de pelear con una tipo con mayor alcance de brazos: guardia cruzada, pasos laterales. Esa sería una forma.
A ver, empecemos después del final: Toronto, 1996, la policía detiene a un hombre de 59 años porque lo confunde con un narcotraficante.
Soy sospechoso por ser negro, grita el hombre que siente que todo se repite.
No.
¿Y si probamos contando aquello que pasó antes del principio, antes de la tragedia y la historia grande tantas veces contada? El mismo hombre, boxeador profesional y treinta años más joven está en la Argentina, pelea en Rosario contra Juan Carlos Rivero. Pierde por puntos, en diez rounds. La derrota no lo inquieta demasiado: al volver a USA lo esperan para firmar el contrato que lo hará pelear por el título mundial. Pero no habrá tal cosa, esa derrota en la provincia de Santa Fé será su último combate.
Pero no, tampoco.
¿Cuál es la historia, entonces?
Poco tiempo después de la pelea contra Rivero, una noche cualquiera, mientras pasea con un amigo en su Dodge por Patersom, New Jersey, unos cuantos policías blancos les gritan que salgan del auto, que están detenidos y entonces Rubin The Hurracane Carter acusado del asesinato de tres personas será condenado a muerte, luego conmutada a prisión perpetua y pasará diecinueve años preso por un crimen que no cometió.
Esa sería la historia.
Y esa historia fue canción. La escribió Bob Dylan.
Pusieron en la cárcel al hombre que una vez pudo ser campeón del mundo, cantó con voz nasal.
Esta historia fue libro, El Round 16. Lo escribió el mismo Carter.
Yo era pura agresión, peleaba porque amaba pelear, se lee ahí.
Esta historia fue dedicatoria cuando Alí, en las Vegas, le ganó a Ron Lyle.
Esta victoria es para Carter, dijo.
Esta historia fue también película, Hurricane, mediocremente actuada por Denzel Washington.
Y ahora, bueno, ahora la historia es postal.
París era una fiesta
Me doy cuenta de que pronunciación en español consternaría a cualquier foníatra, dice el tipo. Es argentino, alto, flaco, tiene barba espesa, enormes ojos claros y en su acento porteño la erre patina graciosamente. Recuerda que, allá por 1951, recién llegado a París trabajaba como “speaker” de las Actualités Française, en español, para Latinoamérica.
Y cuenta: La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que relatar un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ring side…
Una sonrisa le achica apenas los grandes ojos claros al recordar: Y el box para mí, ya se sabe… Bueno, me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes, que el resultado fue que no se entendió ni una palabra…
Vuelve a reír tras la barba espesa, Julio Cortazar, antes de rematar: Entonces llegó una carta del concesionario de México, diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese “speaker” ellos se borraban de las Actualidades. Y eso me costó el empleo.
Bonus Track 1: un video de Joe Frazier, el Jim Thompson del boxeo, grandioso, violentísimo y trágico, hasta en la derrota:
Bonus Track 2: segundo apartado de Perros sueltos, séptimo capítulo de Que de lejos parecen moscas.
Apoyó el codo en el suelo y sacudió la cabeza. Un sudor frío, metálico, le bajaba desde la nuca. Veía, más que nada, luces: luces rojas, amarillas, y unas delgadísimas rayitas azul-verdosas. Empezó a recorrer el lugar con la vista, que le hacia la broma de duplicarlo y borronearlo todo, tratando de encontrar alguna pista que ayudara.
Nada.
Los gestos desencajados y las cámaras se desdibujaban amenazantes, una morocha vestida de blanco parecía tener cuatro tetas, una cabeza calva se transformaba en dos.
Luces, luces, gritos, luces.
Finalmente, y no sin poco esfuerzo, logró enfocar un brazo que se balanceaba delante suyo y un rostro.
Y los números: tres, cuatro, cinco.
Se paró intentando parecer seguro y casi lo logró pese a lo vidrioso de los ojos, a lo extraviado de la mirada.
Seis, siete.
Comenzó entonces, de a poco -primero un pie, después el otro- a bailotear mientras procuraba recordar en qué round estaba.
Ocho.
El hombrecito calvo de camisa celeste terminó la cuenta de protección y, al tiempo que le sopesaba las manos enguantadas en los Corti de doce onzas, le preguntó si podía seguir.
sopesaba las manos enguantadas en los Corti de doce onzas, le preguntó si podía seguir.
Martínez mordió el protector, movió la cabeza afirmativamente y recordó: quinto round.
Avanzó como pudo y como pudo trató de mantenerse lejos de las cuerdas, cerca del centro del ring. Metió, incluso, un par de buenas manos antes de que el gong lo mandara a su rincón.
No pasó nada, pibe, si no nos desesperamos la ganamos igual, lo alentó su entrenador. Un tipo enorme de tupido pelo gris, dientes amarillos y una nariz que denunciaba un pasado de ganchos al hígado y nocauts.
Heredia, que así se llamaba, le puso vaselina sobre la ceja derecha y siguió: boxéalo, mantenlo lejos con la zurda y suma golpes buenos.
Vamos a boxearlo, insistió retomando el plural, que es lo mejor que tenemos y lo más flojo que tiene el coso ese.
Después terminó de envaselinarlo, le volvió a poner el protector en la boca y repitió: vamos a boxearlo. Pero mientras le hablaba al púgil buscaba un rostro en el ring-side.
Martínez asintió sin mirar a Heredia, prometiéndose para después de la pelea a la morocha del vestido blanco que ahora sostenía sobre su cabeza un cartel que decía seis. Las putitas de la noche anterior en el bar de don Luís no habían aplacado su deseo.
Campana.
El sexto round fue rápido y fácil, bastante como los primeros cuatro -bastante como tiene que ser, pensó Heredia desde el rincón- con Martínez acertando los mejores golpes y el tucumano Santos buscándolo inútilmente.
Quizá todo haya sido un susto, pensó Heredia.
Mucho más tranquilo, casi como si la caída hubiese sido un mal chiste, recibió sonriente Martínez mojándole la cara con un esponjazo. Le pidió que siguieran así, que lo mantuviera lejos con la izquierda y pegaran sólo cuando iban sobre seguro.
Así lo sacamos por puntos, dijo y volvió a mojarle la cara pensando menos en los rounds restantes que en la próxima pelea, las posibilidades de llegar al título y tener por primera vez un pupilo campeón.
La morocha salió con el cartel con el número siete y cuando pasó junto Martínez le guiñó un ojo y le regaló una sonrisa capaz de incendiar el paraíso. El vestido tenía un tajo largo que dejaba asomar la pierna izquierda y el generoso escote mostraba, desvergonzado, el busto generoso. Estaba un poco demasiado maquillada y tenía una mirada acechante, ávida de una oportunidad que probablemente no llegaría.
El séptimo comenzó como una continuación del round anterior; Martínez ganó el centro del ring y mantuvo al tucumano Santos a distancia durante dos minutos y medio.
Hasta que marró un golpe.
Entonces Santos vio el hueco y fue una andanada de combinaciones homicidas: ganchos, rectos, cross. Heredia empezó a transpirar, nervioso.
Este es un negocio sucio, se dijo, como si no lo supiera, como si hubiera llegado ayer al boxeo profesional. Le dije a Machi que me trajera un paquetito, pensó, que un par de peleas más y estamos para ir por el título y me trae a este bestia -se interrumpió para gritarle al Perro que salieran de ahí, que sacaran la zurda- a este bestia que tiene una piña demoledora y que, o no le avisaron que todavía no es su hora o le avisaron pero llegó acá, vio las luces, las tribunas repletas, las cámaras de televisión, todas las putitas y decidió hacerse el Rocky.
Campana.
Cuidémonos, no salgas a matar o morir que es el juego de él. Vamos a salir a boxearlo que lo sacamos por puntos, repitió Heredia.
Cuidate, carajo, rugió.
La morocha sacó a pasear el cartel con el número ocho y Martínez ni la miró.
Los dos peleadores llegaron al centro del ring sabiendo que ese sería el último round: Santos tenía claro que por puntos perdía y que era el más golpeado, Martínez que no podía aguantar tres rounds como el anterior. Heredia también supo, no necesitó más que verlos pararse a los dos, mirar como agitaban la cabeza antes de salir y la forma de cada uno de encarar en centro del ring, para saber.
Machi y la puta madre que te parió, pensó. Pensó: no te lo voy a perdonar nunca.
Hugo Martínez, a quien todo el mundo llamaba el Bulldog, avanzó tirando con todo lo que tenía: el alma, los puños, las ganas, el hambre. El hombrecito de la cabeza calva tuvo que advertirlo por un golpe bajo primero, después por un cabezazo.
Era curioso, parecía que de repente -nunca se habían visto antes de ese día, nunca volverían a verse después- hubieran empezado a odiarse, aunque ese enemistad fuera a disiparse ni bien terminara la pelea. No era deporte ya, era odio en estado puro.
Y en eso estaban, cruzando golpes tan feroces como desprovistos de técnica, cuando sonó el puñetazo seco, brutal, definitivo y las cámaras mostraron una y otra vez, desde distintos ángulos y a distintas velocidades, el cuerpo cayendo, vencido.
El hombrecito de la camisa celeste podría haber contado hasta cien, hasta doscientos, hasta mil. Hasta diez mil.
Pasarían cerca de quince minutos hasta que el caído, ya en su vestuario, recuperara el conocimiento en los brazos de su entrenador y supiera.
Mientras tanto, en el vestuario del ganador, el otro entrenador reía a carcajadas, tras una botella de cerveza, sudado, en medio de un grupo de amigotes. Mientras se escuchaba una voz que, por teléfono, combinaba la próxima pelea.
Sí, a Morales lo quiero... Te dije que no podía perder... En un mes más o menos... Sí, Coco, haceme caso, arreglá todo con Alejandro... Bueno, bueno, te llamo el miércoles, decía el señor Machi -el dinero de las apuestas en el bolsillo- justo en el momento en que, bajo la ducha, el tucumano Santos se aferraba a la cabeza de la morocha, que tenía el vestido empapado y levantado por encima de la cintura, y le acababa en la boca.
tucumano Santos se aferraba a la cabeza de la morocha, que tenía el vestido empapado y levantado por encima de la cintura, y le acababa en la boca.
 ibir en orgullosa soledad, libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. La elección de la imagen no es casual. Practicado por Hemingway, Castillo y el propio Arlt; seguido con devoción por Bukowski, Marechal, Maeterlinck, Cortazar, Mailer, Conan Doyle y tantos otros; el boxeo es -por condición trágica, por simbología y por otras razones más difíciles de aprehender- el deporte de la literatura.
ibir en orgullosa soledad, libros que encierren la violencia de un cross a la mandíbula. La elección de la imagen no es casual. Practicado por Hemingway, Castillo y el propio Arlt; seguido con devoción por Bukowski, Marechal, Maeterlinck, Cortazar, Mailer, Conan Doyle y tantos otros; el boxeo es -por condición trágica, por simbología y por otras razones más difíciles de aprehender- el deporte de la literatura.La Batalla de Manila
Son negros, norteamericanos, ex medalla de oro de los juegos olímpicos, bravucones y orgullosos. Tienen en común el talento, el coraje y la velocidad endemoniada en las manos. Saben bien, desde hace tiempo, que el Otro es el gran obstáculo a superar y se enfrentaran tres veces. Uno llama a su oponente mono feo; éste le responde donde más le duele a un convertido al Islam: lo llama por su nombre occidental, Clay.
Muhamad Alí, antes conocido como Cassius Clay, es un negro claro, alto, bonito, de brazos largos, un jab profundo y prácticamente infranqueable, tiene en su juego de piernas y en su asombrosa capacidad para lanzar combinaciones de golpes los argumentos para ganar por demolición. Un golpe y otro y otro, ninguno de nocaut por si mismo, pero precisos, filosos. Su poesía lo define: flota como una mariposa, pica como una avispa, dice.
Joe Smoking Frazier, (de quien el Papa Juan Pablo II dirá después que era un boxeador mediocre, lo que habla a las claras de su talento: la Iglesias Católica, se sabe, se equivoca siempre) es negro como la noche cerrada, tiene una cara que parece tallada en algarrobo, es bajo para peso pesado y usa, por lo tanto, guardia cruzada y pasos laterales para acortar la distancia, lo que lo lleva a pelear empujando siempre hacia delante, bajo la guardia de sus rivales. Él no opera por demolición, no hay golpes de tanteo en su boxeo, cada uno tenía intención asesina, su principal arma es el gancho de izquierda. Un ejemplo de su poética: no quiero dejar nocaut a mi adversario; quiero dar un golpe, retroceder y comprobar cuanto duele: es su corazón lo que busco, dice.
Hubiesen sido grandes de cualquier manera, que se hayan enfrentado los transformó en los más grandes. Alguien definió esas peleas como combates entre un mandril y un leopardo.
 Ahora estamos en la tercera (habían ganado una cada uno), en octubre de 1975, la Batalla de Manila. Probablemente la pelea más excitante de toda la historia del boxeo.
Ahora estamos en la tercera (habían ganado una cada uno), en octubre de 1975, la Batalla de Manila. Probablemente la pelea más excitante de toda la historia del boxeo.Pasaron 14 rounds devastadores, los dos están muy golpeados –Alí casi sin piernas ni aire, Frazier con los dos ojos totalmente cerrados y su rostro transformado en una mascara de espanto- ya dejaron lo mejor de sí y un poco más, cuando el gong los manda sus rincones para el descanso antes del ultimo round.
Se sientan en los banquitos y hablan.
Alí respira pesadamente y dice que no puede más, que se rinde, que eso es todo.
Smoking Joe, los ojos cerrados, trata de adivinar donde está su entrenador, que le moja el rostro y dice: faltan sólo tres minutos, lo tengo.
Angelo Dundee, entrenador de Alí, reclama un esfuerzo más: sólo te pido que te pongas de pie, dice.
Eddie Futch, entrenador de Frazier le dice que todo terminó, que no lo va a dejar salir, que esos tres últimos minutos pueden matarlo, que igual están perdiendo por puntos y que ya nada va a cambiar lo hizo hasta ahí: entraste para siempre en la historia del boxeo, muchacho, entraron juntos, nadie puede dar tanto como que diste esta noche, dice.
No puedo, contesta Alí.
Dejame salir, por favor, ruega tras las lágrimas que escapan de los ojos cerrados Frazier.
Sólo te pido que te pongas de pie, dice Dundee.
Terminó, Joe, terminó, dice Futch.
La suerte está echada.
Smoking Joe, la mano de Futch en su pecho, se queda sentado; Alí, la mano de Dundee en su espalda, se para con sus últimas fuerzas y al ver que Frazier no sale intenta levantar los brazos. Y se derrumba. El derrotado llora en un rincón; en el otro el vencedor, tirado en el suelo, susurra gracias a Dios esto terminó, Joe, somos libres.
Sus nombres estarán por siempre indisolublemente unidos.
El ciego y el niño
Todos tenemos un abuelo, me dice Cristian, la historia de un abuelo. Nadie de nuestra generación tendría que tener una crisis de escritor con las historias de nuestros abuelos.
Levantamos la mano y pedimos más Fernet.
Me cuenta del suyo. Estaba casi ciego y sin embargo no se le escapaba casi nada, dice. Era cuidador del gimnasio del Luna. El Ciego Quiroga, evoca Cristian, todos lo conocían.
Es junio del año más oscuro de la década del 70. Cuando la anécdota sucede estamos en los días previos al enfrentamiento, que unificará el título de los medianos, entre Rodrigo Rocky Valdez y Carlos Monzón, el mejor boxeador argentino y, por esos días, pareja de la fantasía sexual de todos, Susana la Mary Giménez. El gimnasio del Luna, por lo tanto, es un hervidero de admiradores, buscas y cholulos.
El Ciego Quiroga escucha la vocecita del nene que trata de pasar al gimnasio, ve apenas el contorno de la silueta, el verde de la campera y el resplandor rubio del pelo que intuye con flequillo; puede tener, calcula Quiroga, cuatro o cinco años.
Usted, le dice, a dónde va.
El nene de flequillo rubio y campera verde dice que tiene que entrar, que adentro está su papá. No hay duda en su voz.
Y quién es su papá, si se puede saber, pregunta divertido Quiroga.
Ahora duda, el nene, piensa que el Ciego debe conocer al hijo de campeonísimo Carlos Monzón. Opta entonces, por hablar del otro.
De Valdez, dice.
Qué Valdez, repregunta el Ciego. Piensa hasta dónde llegará ese niño. Se imagina que el verdadero padre estará afuera, esperándolo mientras el nene trata de colarse a ver de cerca a sus héroes y recuerda a su propio padre con ternura.
Rocky, contesta el nene, segurísimo.
No Rodrigo, Rocky.
El Ciego Quiroga entonces lo deja pasar riendo. Y se queda pensando qué no será capaz de inventar de grande este nene que con cuatro o cinco años dice con total convicción, acento porteño y flequillo rubio, que es el hijo de un boxeador colombiano y negro, del que ni siquiera sabe el nombre de pila.
El Huracán
¿Por dónde se empieza a contar una historia que fue contada tantas veces, una historia que fue canción, libro, dedicatoria, película?
Quizá haya que contar lo que pasó antes y después. Caminar alrededor de la historia. Por los lados. Como quien trata de pelear con una tipo con mayor alcance de brazos: guardia cruzada, pasos laterales. Esa sería una forma.
A ver, empecemos después del final: Toronto, 1996, la policía detiene a un hombre de 59 años porque lo confunde con un narcotraficante.
Soy sospechoso por ser negro, grita el hombre que siente que todo se repite.
No.
¿Y si probamos contando aquello que pasó antes del principio, antes de la tragedia y la historia grande tantas veces contada? El mismo hombre, boxeador profesional y treinta años más joven está en la Argentina, pelea en Rosario contra Juan Carlos Rivero. Pierde por puntos, en diez rounds. La derrota no lo inquieta demasiado: al volver a USA lo esperan para firmar el contrato que lo hará pelear por el título mundial. Pero no habrá tal cosa, esa derrota en la provincia de Santa Fé será su último combate.
Pero no, tampoco.
¿Cuál es la historia, entonces?
Poco tiempo después de la pelea contra Rivero, una noche cualquiera, mientras pasea con un amigo en su Dodge por Patersom, New Jersey, unos cuantos policías blancos les gritan que salgan del auto, que están detenidos y entonces Rubin The Hurracane Carter acusado del asesinato de tres personas será condenado a muerte, luego conmutada a prisión perpetua y pasará diecinueve años preso por un crimen que no cometió.
Esa sería la historia.
Y esa historia fue canción. La escribió Bob Dylan.
Pusieron en la cárcel al hombre que una vez pudo ser campeón del mundo, cantó con voz nasal.
Esta historia fue libro, El Round 16. Lo escribió el mismo Carter.
Yo era pura agresión, peleaba porque amaba pelear, se lee ahí.
Esta historia fue dedicatoria cuando Alí, en las Vegas, le ganó a Ron Lyle.
Esta victoria es para Carter, dijo.
Esta historia fue también película, Hurricane, mediocremente actuada por Denzel Washington.
Y ahora, bueno, ahora la historia es postal.
París era una fiesta
Me doy cuenta de que pronunciación en español consternaría a cualquier foníatra, dice el tipo. Es argentino, alto, flaco, tiene barba espesa, enormes ojos claros y en su acento porteño la erre patina graciosamente. Recuerda que, allá por 1951, recién llegado a París trabajaba como “speaker” de las Actualités Française, en español, para Latinoamérica.
Y cuenta: La culpa la tuvo, además de mi mala pronunciación, el ingeniero de sonido, porque yo tenía que relatar un match de box y me pidió que lo hiciera con gran entusiasmo, como si estuviera en el ring side…
Una sonrisa le achica apenas los grandes ojos claros al recordar: Y el box para mí, ya se sabe… Bueno, me entusiasmé de tal manera viendo las imágenes, que el resultado fue que no se entendió ni una palabra…

Vuelve a reír tras la barba espesa, Julio Cortazar, antes de rematar: Entonces llegó una carta del concesionario de México, diciendo que si no dejaban inmediatamente en la calle a ese “speaker” ellos se borraban de las Actualidades. Y eso me costó el empleo.
Bonus Track 1: un video de Joe Frazier, el Jim Thompson del boxeo, grandioso, violentísimo y trágico, hasta en la derrota:
Bonus Track 2: segundo apartado de Perros sueltos, séptimo capítulo de Que de lejos parecen moscas.
Apoyó el codo en el suelo y sacudió la cabeza. Un sudor frío, metálico, le bajaba desde la nuca. Veía, más que nada, luces: luces rojas, amarillas, y unas delgadísimas rayitas azul-verdosas. Empezó a recorrer el lugar con la vista, que le hacia la broma de duplicarlo y borronearlo todo, tratando de encontrar alguna pista que ayudara.
Nada.
Los gestos desencajados y las cámaras se desdibujaban amenazantes, una morocha vestida de blanco parecía tener cuatro tetas, una cabeza calva se transformaba en dos.
Luces, luces, gritos, luces.
Finalmente, y no sin poco esfuerzo, logró enfocar un brazo que se balanceaba delante suyo y un rostro.
Y los números: tres, cuatro, cinco.
Se paró intentando parecer seguro y casi lo logró pese a lo vidrioso de los ojos, a lo extraviado de la mirada.
Seis, siete.
Comenzó entonces, de a poco -primero un pie, después el otro- a bailotear mientras procuraba recordar en qué round estaba.
Ocho.
El hombrecito calvo de camisa celeste terminó la cuenta de protección y, al tiempo que le
 sopesaba las manos enguantadas en los Corti de doce onzas, le preguntó si podía seguir.
sopesaba las manos enguantadas en los Corti de doce onzas, le preguntó si podía seguir.Martínez mordió el protector, movió la cabeza afirmativamente y recordó: quinto round.
Avanzó como pudo y como pudo trató de mantenerse lejos de las cuerdas, cerca del centro del ring. Metió, incluso, un par de buenas manos antes de que el gong lo mandara a su rincón.
No pasó nada, pibe, si no nos desesperamos la ganamos igual, lo alentó su entrenador. Un tipo enorme de tupido pelo gris, dientes amarillos y una nariz que denunciaba un pasado de ganchos al hígado y nocauts.
Heredia, que así se llamaba, le puso vaselina sobre la ceja derecha y siguió: boxéalo, mantenlo lejos con la zurda y suma golpes buenos.
Vamos a boxearlo, insistió retomando el plural, que es lo mejor que tenemos y lo más flojo que tiene el coso ese.
Después terminó de envaselinarlo, le volvió a poner el protector en la boca y repitió: vamos a boxearlo. Pero mientras le hablaba al púgil buscaba un rostro en el ring-side.
Martínez asintió sin mirar a Heredia, prometiéndose para después de la pelea a la morocha del vestido blanco que ahora sostenía sobre su cabeza un cartel que decía seis. Las putitas de la noche anterior en el bar de don Luís no habían aplacado su deseo.
Campana.
El sexto round fue rápido y fácil, bastante como los primeros cuatro -bastante como tiene que ser, pensó Heredia desde el rincón- con Martínez acertando los mejores golpes y el tucumano Santos buscándolo inútilmente.
Quizá todo haya sido un susto, pensó Heredia.
Mucho más tranquilo, casi como si la caída hubiese sido un mal chiste, recibió sonriente Martínez mojándole la cara con un esponjazo. Le pidió que siguieran así, que lo mantuviera lejos con la izquierda y pegaran sólo cuando iban sobre seguro.
Así lo sacamos por puntos, dijo y volvió a mojarle la cara pensando menos en los rounds restantes que en la próxima pelea, las posibilidades de llegar al título y tener por primera vez un pupilo campeón.
La morocha salió con el cartel con el número siete y cuando pasó junto Martínez le guiñó un ojo y le regaló una sonrisa capaz de incendiar el paraíso. El vestido tenía un tajo largo que dejaba asomar la pierna izquierda y el generoso escote mostraba, desvergonzado, el busto generoso. Estaba un poco demasiado maquillada y tenía una mirada acechante, ávida de una oportunidad que probablemente no llegaría.
El séptimo comenzó como una continuación del round anterior; Martínez ganó el centro del ring y mantuvo al tucumano Santos a distancia durante dos minutos y medio.
Hasta que marró un golpe.
Entonces Santos vio el hueco y fue una andanada de combinaciones homicidas: ganchos, rectos, cross. Heredia empezó a transpirar, nervioso.
Este es un negocio sucio, se dijo, como si no lo supiera, como si hubiera llegado ayer al boxeo profesional. Le dije a Machi que me trajera un paquetito, pensó, que un par de peleas más y estamos para ir por el título y me trae a este bestia -se interrumpió para gritarle al Perro que salieran de ahí, que sacaran la zurda- a este bestia que tiene una piña demoledora y que, o no le avisaron que todavía no es su hora o le avisaron pero llegó acá, vio las luces, las tribunas repletas, las cámaras de televisión, todas las putitas y decidió hacerse el Rocky.
Campana.
Cuidémonos, no salgas a matar o morir que es el juego de él. Vamos a salir a boxearlo que lo sacamos por puntos, repitió Heredia.
Cuidate, carajo, rugió.
La morocha sacó a pasear el cartel con el número ocho y Martínez ni la miró.
Los dos peleadores llegaron al centro del ring sabiendo que ese sería el último round: Santos tenía claro que por puntos perdía y que era el más golpeado, Martínez que no podía aguantar tres rounds como el anterior. Heredia también supo, no necesitó más que verlos pararse a los dos, mirar como agitaban la cabeza antes de salir y la forma de cada uno de encarar en centro del ring, para saber.
Machi y la puta madre que te parió, pensó. Pensó: no te lo voy a perdonar nunca.
Hugo Martínez, a quien todo el mundo llamaba el Bulldog, avanzó tirando con todo lo que tenía: el alma, los puños, las ganas, el hambre. El hombrecito de la cabeza calva tuvo que advertirlo por un golpe bajo primero, después por un cabezazo.
Era curioso, parecía que de repente -nunca se habían visto antes de ese día, nunca volverían a verse después- hubieran empezado a odiarse, aunque ese enemistad fuera a disiparse ni bien terminara la pelea. No era deporte ya, era odio en estado puro.
Y en eso estaban, cruzando golpes tan feroces como desprovistos de técnica, cuando sonó el puñetazo seco, brutal, definitivo y las cámaras mostraron una y otra vez, desde distintos ángulos y a distintas velocidades, el cuerpo cayendo, vencido.
El hombrecito de la camisa celeste podría haber contado hasta cien, hasta doscientos, hasta mil. Hasta diez mil.
Pasarían cerca de quince minutos hasta que el caído, ya en su vestuario, recuperara el conocimiento en los brazos de su entrenador y supiera.
Mientras tanto, en el vestuario del ganador, el otro entrenador reía a carcajadas, tras una botella de cerveza, sudado, en medio de un grupo de amigotes. Mientras se escuchaba una voz que, por teléfono, combinaba la próxima pelea.
Sí, a Morales lo quiero... Te dije que no podía perder... En un mes más o menos... Sí, Coco, haceme caso, arreglá todo con Alejandro... Bueno, bueno, te llamo el miércoles, decía el señor Machi -el dinero de las apuestas en el bolsillo- justo en el momento en que, bajo la ducha, el
 tucumano Santos se aferraba a la cabeza de la morocha, que tenía el vestido empapado y levantado por encima de la cintura, y le acababa en la boca.
tucumano Santos se aferraba a la cabeza de la morocha, que tenía el vestido empapado y levantado por encima de la cintura, y le acababa en la boca.




.jpg)